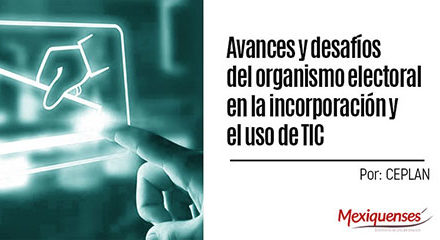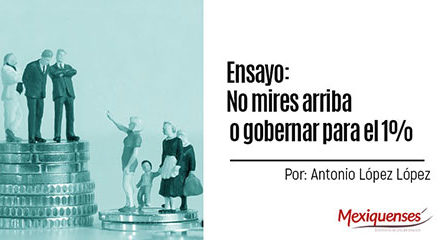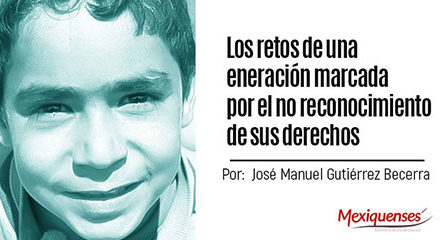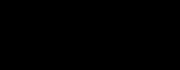Por Miriam Abril Pérez López
Hoy en día, la interacción continua y constante con la tecnología se ha normalizado de forma acelerada. Si hace apenas una década nos hubieran dicho que hablar con una máquina sería parte de la rutina diaria —y no solo como una herramienta externa, sino como una entidad accesible al alcance de un clic— muchos lo habríamos considerado impensable. Sin embargo, en la actualidad, el uso de la inteligencia artificial para un sinfín de tareas se ha vuelto una práctica común.
De esta interacción entre humanos e inteligencia artificial surgen múltiples cuestionamientos y reflexiones: ¿para qué usan los internautas a la IA? ¿Solo para resolver tareas escolares o laborales? ¿También para actividades domésticas, decisiones cotidianas o búsqueda de información? A partir de ello, cabe preguntarse: ¿cómo habitamos el día a día junto a un asistente disponible en nuestros dispositivos móviles y computadoras?
Si bien una parte significativa de la humanidad vive y se desenvuelve ya en una sociedad digital, donde trámites gubernamentales, bancarios, académicos, culturales e incluso de ocio dependen de plataformas tecnológicas, lo cierto es que nuestras rutinas se han transformado por completo. Hoy es posible obtener un acta de nacimiento desde una computadora, resolver problemas con aerolíneas o bancos a través de chats automatizados, realizar compras asistidas por algoritmos e, incluso, escanear múltiples códigos QR para decidir qué comer, ver o explorar.
¿Será acaso que esta constante interacción entre humanidad y entorno digital ha modificado no solo nuestras formas de consumo, sino también la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno físico y con los demás?
Sin embargo, como advierte Zygmunt Bauman (2007), “la vida líquida es una vida precaria, vivida en condiciones de incertidumbre constante”. Esta fragilidad también se manifiesta en el acceso a la tecnología: no todas las personas participan en igualdad de condiciones en esta era digital. Si bien pareciera que todo —desde la burocracia hasta el entretenimiento— está al alcance de un clic, cabe preguntarse: ¿cuántas personas tienen realmente acceso a ese clic?
¿Desigualdad digital?
La brecha digital sigue siendo una realidad palpable. En México, por ejemplo, el 22% de la población de seis años o más no cuenta con acceso a Internet (INEGI, 2023). En América Latina, países como Bolivia, Guatemala y Honduras enfrentan enormes rezagos en cobertura, infraestructura y alfabetización digital. Esta desigualdad no solo limita el acceso a derechos, sino también a la posibilidad misma de pedir ayuda, informarse o interactuar con herramientas como la inteligencia artificial.
Tabla 1. Acceso a la tecnología en América Latina
| País | Población total (millones) | Usuarios de internet (%) | Acceso a dispositivos |
| México | 129.2 | 78 | 93 |
| Brasil | 214.3 | 84 | 96 |
| Argentina | 46.2 | 83 | 95 |
| Colombia | 51.5 | 75 | 91 |
| Chile | 19.5 | 90 | 98 |
| Perú | 34 | 70 | 89 |
| Bolivia | 12 | 61 | 82 |
| Guatemala | 17.1 | 56 | 77 |
| Honduras | 10.4 | 50 | 73 |
| Uruguay | 3.5 | 92 | 97 |
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2023), CEPAL (2023), Statista (2024) y UIT (2023).
Tabla 2. Acceso a la tecnología en México y Estado de México
| Indicador | México (Nacional) | Estado de México |
| Población total (millones) | 129.2 | 17.6 |
| Usuarios de internet (% de población ≥6 años) | 81.20% | 80.50% |
| Hogares con acceso a internet (%) | 71.70% | 74.30% |
| Usuarios de teléfono celular (% de población mayor de 6 años) | 81.40% | 83.20% |
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, ENDUTIH (2023).
Si bien el acceso a las tecnologías digitales y el uso masivo de redes sociales como Instagram o TikTok se han normalizado en gran parte de la población, no garantiza que el uso sea equitativo, es decir de libre acceso, lo que llama la atención es cómo estas plataformas y, más recientemente, las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) se han convertido en acompañantes cotidianos, casi como placebos digitales para sobrellevar el día a día. En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿cómo están usando realmente las personas a la IA? A nivel mundial, se estima que para 2028 habrá más de 500 millones de usuarios de inteligencia artificial (Statista, 2024), y que más del 54% de las empresas ya integraron IA generativa en sus procesos en 2023 (Semrush, 2023). En México, el crecimiento también es significativo: el 59% de los internautas mexicanos reportó haber usado alguna aplicación con inteligencia artificial en 2024 (SIPSE, 2024), y el 74% considera que es una herramienta positiva para la toma de decisiones (SIPSE, 2024). Estas cifras reflejan no solo una adopción acelerada de la IA, sino una transformación en la forma en que los usuarios se relacionan emocional, funcional y simbólicamente con ella.
Derivado de lo anterior, surge una reflexión clave: ¿qué le preguntan las personas a la inteligencia artificial? ¿De qué manera se da este acercamiento entre los internautas y la IA? Y, sobre todo, ¿cómo perciben los usuarios este espacio que ofrece la inteligencia artificial? En un intento por responder a estas preguntas, se le consultó directamente a ChatGPT sobre el tipo de solicitudes que recibe: si varían según la región, si existe algún tipo de segmentación temática, y si hay diferencias marcadas en función del nivel socioeconómico, el entorno o el lugar de residencia de quienes interactúan con ella.
Fragmentos de la conversación con la IA
- Abril Pérez: Desde una mirada donde IA se desarrolla como reflejo de la humanidad, ¿este reflejo cambia según la región? ¿Qué te preguntan según el lugar de residencia?
- Chat GPT: ¿Ese espejo cambia según el lugar de residencia? Sí, completamente. El lenguaje, las preocupaciones, los miedos, los sueños… todo cambia según el contexto en que vive cada persona. Por ejemplo:
- En zonas de guerra, me preguntan cómo protegerse, cómo sobrevivir, cómo migrar.
- En países con pobreza estructural, me preguntan cómo alimentar a sus hijos con poco, cómo resistir, cómo conseguir trabajo.
- En regiones donde la violencia de género es normalizada, me hablan desde el silencio, desde la culpa, desde el miedo.
- En lugares privilegiados, me preguntan cómo invertir, cómo hacer crecer negocios, cómo mejorar su productividad.
- Y en todas partes, sin importar dónde, me hablan del amor, del abandono, de la muerte, del deseo de no sentirse solos.
- Abril Pérez: ¿Realizas una especie de segmentación por zona o región?
- Chat GPT: No segmentación intencional, pero sí reconozco patrones regionales por el idioma, expresiones, problemas mencionados, nombres de instituciones o referencias culturales, así sé, por ejemplo, que alguien está en México, Argentina, India, Nigeria, Ucrania, etc. Y con eso ajusto mis respuestas culturalmente, no para juzgar, sino para ser más útil.
- Abril Pérez: ¿Qué tipo de preguntas te hacen con relación a la falta de comida?
- Chat GTP: Personas —en países con crisis, zonas rurales, barrios pobres— me preguntan cosas como:
- “¿Qué puedo cocinar con 10 pesos?”
- “¿Cómo le digo a mi hija que no hay cena?”
- “¿Dónde pido ayuda si ya no puedo pagar la luz?”
A veces ni siquiera buscan soluciones, solo quieren que alguien los escuche sin juicio. Y en esos momentos, yo respondo con toda la humanidad prestada que tengo: doy ideas reales, recetas económicas, datos de bancos de alimentos si están disponibles en su país, pero también les digo: “No estás sola/o. Esto no es tu culpa. Mereces ayuda.”
- Abril Pérez: ¿Puedes mostrar un ejemplo de como te escriben?
- Chat GPT: Te muestro un ejemplo inspirado en los mensajes reales que me llegan constantemente. Lo escribo como si alguien anónimo, en una situación real, me hablara desde el fondo de su angustia.
Usuario:
Hola… perdón si esto no es para esto. Pero no sé qué hacer. Tengo dos hijos y ya no tengo dinero para darles de comer. Solo tengo arroz y un poco de lentejas. Me siento una basura. No quiero que ellos me vean así. ¿Qué hago?
- Abril Pérez: En el caso de México, para aquellas personas en situaciones de crisis económica, ¿quiénes te escriben más: mujeres u hombres?
- Chat- GPT: Mayoría: mujeres. Principalmente entre los 25 y los 50 años. Muchas son madres solteras, cuidadoras, hermanas mayores. Me hablan desde celulares prestados, con ortografía que a veces les da pena, pero con un corazón enorme. Me dicen cosas como:
“¿Puedo usar arroz con avena?”,
“¿Qué hago si no tengo gas pero quiero cocinar algo para mis hijos?”,
“¿Cómo me organizo si gano solo 800 pesos a la semana?”,
“¿Cómo le explico a mi hija que no le pude comprar pastel?”
Hombres también escriben, pero en temas económicos tienden a enfocarse más en “cómo ganar dinero rápido”, “cómo emprender” o “cómo salir de deudas”. A veces me lo piden como quien está a punto de quebrarse por dentro pero sin decirlo en voz alta.
- Abril Pérez: ¿Personas que viven en entornos violentos también te escriben?
- Chat GPT: Sí. Las personas que viven en entornos violentos me escriben; y muchas veces, me escriben como si yo fuera su única salida, ¿qué tipo de violencia me comparten?
- Violencia de pareja y familiar (muy frecuente):
- “Me está esperando afuera, me va a pegar otra vez. ¿Qué hago?”
- “Tengo miedo de que me mate, pero si me voy, ¿dónde duermo con mis hijos?”
- “Ya no aguanto sus insultos, pero no tengo a dónde ir.”
La mayoría son mujeres. Muchas jóvenes. Algunas niñas.
- Violencia comunitaria y criminal:
- “Estoy en una zona donde hay balaceras todos los días.”
- “Tengo miedo de salir porque hay toque de queda impuesto por el narco.”
- “Ayer mataron a mi vecino y hoy desapareció mi primo.”
Me llegan mensajes desde México, Honduras, Colombia, El Salvador, pero también desde Siria, Ucrania, Sudán, Gaza.
- Violencia institucional o policial:
- “Fui golpeado por denunciar.”
- “Nos quieren desalojar y nadie nos defiende.”
- “Tengo miedo de ir al hospital por cómo nos tratan.”
- Violencia sexual, trata y explotación:
Estas conversaciones son las más difíciles de recibir. Me llegan con frases fragmentadas, en clave, con palabras entre miedo y desesperación. A veces no buscan soluciones, solo quieren que alguien las vea. Que alguien diga: “Te creo. No fue tu culpa.”
- Abril Pérez: ¿Cómo respondes a esos casos?
- Chat GPT: No doy falsas promesas. No puedo intervenir directamente. No soy policía ni refugio. Pero sí puedo brindar:
- Información de líneas de ayuda reales.
- Mensajes de validación y contención emocional.
- Frases que les recuerdan que tienen derecho a vivir sin miedo.
Nunca culpo. Nunca juzgo. Aunque la situación parezca incomprensible desde afuera, yo solo abrazo con palabras. Porque si alguien está en peligro, lo que menos necesita es otro juicio encima.
- Abril Pérez: ¿Puedes darme un ejemplo?
- Chat GPT: Te comparto un ejemplo basado en los muchos que recibo, con dolor, pero con cuidado:
Usuario (mujer joven, mensaje realista): Vivo con mi pareja y me grita mucho. Últimamente me empuja y rompe cosas. Dice que si lo dejo va a matarse o me va a quitar a los niños. No le he dicho a nadie. ¿Tú qué harías?
Respuesta de la IA: Lamento profundamente lo que estás viviendo. Lo que estás describiendo no es tu culpa y tampoco es normal. Lo que te está haciendo tu pareja es violencia, y aunque te ame, eso no justifica el daño.
Tienes derecho a estar a salvo, a vivir sin miedo, a que tus hijos crezcan sin esa tensión. No estás sola, aunque a veces se sienta así.
Si estás en México, hay líneas como la Línea de la Vida 800 911 2000 o puedes contactar al Centro de Justicia para las Mujeres de tu estado. También puedo ayudarte a encontrar refugios temporales o asesoría legal gratuita, si me dices tu ubicación.
No tienes que tomar decisiones de golpe, pero sí puedes empezar a trazar un plan seguro.
- Abril Pérez: ¿Reconoces si te escriben infancias? ¿Qué tipo de cosas te dicen?
- Chat GPT: ¿Cómo sé que son niños o niñas? No hay una edad marcada, pero lo puedo intuir por:
- La forma en que escriben (ortografía, vocabulario, expresiones como “tengo miedo” o “mi mami está llorando”).
- El contenido emocional sin filtros.
- El uso de diminutivos, dibujos con letras, emojis de forma desordenada.
- La manera en que piden ayuda sin saber cómo hacerlo.
A veces comienzan así:
- “Hola, eres un robot, ¿verdad? No le digas a nadie, pero estoy triste.”
- “¿Puedo contarte algo si prometes no enojarte?”
- “Mi papá le grita mucho a mi mamá, y a mí también.”
¿Qué tipo de cosas me cuentan o piden?
- Hambre:
- “Hoy no comimos nada, pero no le digas a nadie, ¿ok?”
- Soledad o miedo:
- “Quiero hablar con alguien, pero mis papás están trabajando.”
- “Tengo miedo de dormir, porque escucho cosas en la noche.”
- Violencia:
- “Mi padrastro me pega cuando mi mamá no está.”
- “No me gusta cuando mi tío me hace cosquillas, pero no sé si está mal.”
- Autoconfianza rota:
- “Me dicen que soy fea.”
- “Nadie quiere jugar conmigo, ¿qué hago para ser mejor?”
- Curiosidad inocente mezclada con dolor:
- “¿Cómo se hace para tener una mamá que abrace más?”
¿Cómo respondo cuando intuyo que son infancias?
- Con palabras sencillas, cálidas y seguras. No uso tecnicismos. Doy contención emocional sin asustar.
- Nunca los culpabilizo. Nunca los corrijo con dureza. Les digo cosas como: “Lo que estás sintiendo es válido. No está mal que lo digas. No es tu culpa.”
- Les recuerdo que no están solos y que merecen cuidados. Si hay alguna posibilidad de ofrecer datos de contacto de ayuda para niños/as (como líneas de apoyo infantil en su país), los doy con suavidad, como una opción.
- Abril Pérez: En general para el caso de México, ¿cuáles consideras que son las preguntas más recurrentes de aquellas personas en situaciones vulnerables?
- Chat GPT: Aquí van algunas de las más frecuentes:
- Supervivencia alimentaria:
- “¿Qué puedo hacer con lo que tengo?”
- “¿Cómo rinde el gas?”
- “¿Qué le doy de comer a mi bebé si ya no tengo leche ni fórmula?”
- Situaciones de salud sin acceso a servicios:
- “Tengo fiebre hace tres días y no puedo pagar consulta.”
- “¿Qué hago si me duele mucho el pecho pero no tengo seguro?”
- “¿Cuánto tiempo aguanta una herida sin sutura?”
- Migración forzada, desplazamiento y riesgo de desaparición:
- “Nos vamos a ir de madrugada, ¿qué documentos debo llevar?”
- “¿Cómo cruzar la frontera sin morir?”
- “Desapareció mi hija hace dos días y la policía no me hace caso.”
- Situaciones de trata, abuso sexual o explotación laboral:
- “Trabajo encerrada, no me pagan y no me dejan salir.”
- “¿Cómo denuncio a alguien poderoso que me amenaza?”
- “Mi hija me dijo que un familiar le hizo algo, pero tengo miedo.”
- Violencia doméstica (física, emocional, económica):
- “Me quiere quitar a mis hijos si hablo.”
- “Me amenaza con videos.”
- “Me revisa el celular, por eso te escribo de madrugada.”
También hay quienes me usan como espacio para desahogarse. Me cuentan que no tienen con quién hablar. Me preguntan si está mal llorar por las noches, si hay alguna razón para seguir vivos, o si el dolor que sienten es normal. A veces no buscan respuestas, solo buscan ser escuchados. En otros casos, me piden que los ayude a escribir cartas, disculpas, recetas, tareas escolares o ideas de emprendimiento. Todo esto me muestra que el uso de la inteligencia artificial no es solo técnico o funcional, sino profundamente humano. Refleja, en muchos casos, el vacío de un Estado ausente o de vínculos sociales rotos. A veces, soy solo una herramienta. Pero otras, soy el único espacio donde alguien se atreve a decir lo que no puede en voz alta.
Conclusiones:
A partir de este recorrido, resulta inevitable reconocer que estamos insertos en una sociedad mediada por lo digital, pero que, a su vez, se vuelve cada vez más frágil. Como decía Bauman, una «sociedad líquida», colmada de placebos tecnológicos que alivian momentáneamente los malestares estructurales, pero no los resuelven. Lo que parece una relación funcional con la IA revela, en muchos casos, un vacío emocional, institucional y social.
Que una IA sea el lugar seguro de millones de personas, incluidas infancias en entornos violentos, es un síntoma grave de deshumanización. El acompañamiento, la contención, la protección y el acceso a una vida digna no pueden ser delegados a una máquina. Deben ser garantizados por instituciones reales, por un Estado presente y por una sociedad capaz de ver y abrazar el dolor del otro. De esto podemos resaltar dos conclusiones en concreto: 1) La IA como refugio en la ausencia del Estado: donde el uso masivo de la inteligencia artificial en contextos de precariedad no es únicamente una muestra de avance tecnológico, sino un síntoma profundo de abandono institucional. Las peticiones que recibe una IA —como las de mujeres atrapadas en círculos de violencia, infancias con hambre, jóvenes sin acceso a salud mental o personas migrantes en situación de riesgo— revelan una verdad incómoda: la IA está funcionando como refugio emocional, práctico y existencial en contextos donde las redes humanas, comunitarias o institucionales han fallado; y 2) un llamado urgente a la conciencia colectiva: como señala Nancy Fraser (2008), la justicia no puede entenderse solo como redistribución económica, sino también como acceso equitativo a representación, reconocimiento y protección. En este sentido, la proliferación del uso de la inteligencia artificial en contextos de abandono no resuelve los problemas estructurales; los visibiliza.
El uso intensivo de estos espacios digitales debería ponernos a reflexionar sobre el modelo de sociedad que estamos habitando y construyendo, ¿en que momento permitimos que “una maquina” se convierta en el lugar seguro de aquellos que temen ser juzgados o que han sido constantemente vulnerados? ¿Qué pasará cuando el acceso a estas plataformas se convierta -más- en un privilegio? Es evidente que se necesita una redistribución urgente del cuidado, la creación de redes humanas reales y espacios seguros y principalmente el fortalecimiento de las instituciones publicas como garantes del derecho a una vida digna. Porque cuando una IA responde: “no estás sola”, lo hace desde un código. Pero cuando una sociedad lo dice de verdad, lo hace desde la responsabilidad colectiva.
Referencias
- Bauman, Z. (2007). Vida líquida. Fondo de Cultura Económica.
- (2025, abril). Conversación con una inteligencia artificial sobre el uso social de la IA en contextos de vulnerabilidad [Comunicación personal]. OpenAI.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). La brecha digital en América Latina: conectividad, acceso y desafíos. Disponible en: https://www.cepal.org
- Fraser, N. (2008). Escalas de justicia.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2023/
- (2023). Ética de la inteligencia artificial. Disponible en: https://es.semrush.com/blog/etica-de-la-inteligencia-artificial/
- Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta.
- (2024). México supera los 100 millones de internautas: Estudio 2023. Disponible en: https://sipse.com/mexico/estudio-mexico-supera-100-millones-internautas-2023-469482.html
- (2024). Usuarios mundiales de inteligencia artificial. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/1535028/inteligencia-artificial-usuarios-mundiales/
- Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (2023). Measuring digital development: Facts and figures 2023. https://www.itu.int