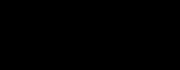Por: Jessica Hurtado
En la actualidad las guerras armadas han encontrado una nueva forma de exposición, adaptándose a los cambios e intereses de la sociedad, ahora las guerras ya no se libran únicamente con armas, hoy la confrontación entre potencias se mide en aranceles, restricciones comerciales y bloqueos tecnológicos. La economía global se ha convertido en un campo de batalla “silencioso” donde el poder se ejerce por la élite mediate decisiones aparentemente técnicas, pero profundamente políticas. En este sentido, los aranceles (originalmente pensados como herramienta de regulación comercial) han sido transformados en armas de presión, castigo o protección.
La llamada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China, iniciada formalmente en 2018, marcó el regreso del proteccionismo como estrategia de contención geopolítica. El gobierno norteamericano aplicó una estrategia comercial fundamentada en la imposición de aranceles. China por su parte, respondió a las sanciones comerciales con medidas equivalentes. El conflicto entre las dos economías más grandes del mundo trajo consigo graves implicaciones a los mercados internacionales (Senado de la Nación Argentina, 2019).
Más allá de los gráficos y cifras macroeconómicas, estas disputas tienen un impacto directo en la vida cotidiana. Cuando se imponen aranceles al acero o a los microchips, por ejemplo, lo que sigue es una ola de consecuencias: aumentan los costos de producción, se encarecen los productos, se reduce el margen de ganancia de las empresas y, en ultima instancia, los consumidores (especialmente los más vulnerables) pagan el precio.
Aranceles: herramienta con fines políticos
En su sentido más tradicional, los aranceles son impuestos que se aplican a las mercancías que se importan de otros países. Ese impuesto que se paga al gobierno, debe asumirlo la empresa que introduce la mercancía extranjera al país. Normalmente, los aranceles son un porcentaje del valor de un producto, de esta forma, un arancel del 20% sobre los productos chinos significa que un producto que vale, por ejemplo, US$10, tiene un recargo adicional de US$2. De este modo las empresas pueden optar por trasladar una parte o la totalidad del costo de los aranceles a los clientes a través del precio final (venta) del producto (BBC News Mundo, 2025).
Su propósito ha sido, históricamente, recaudar ingresos fiscales, proteger a sectores económicos estratégicos o corregir desequilibrios en la balanza comercial. En otras palabras, son una herramienta del Estado para regular el comercio exterior en función de sus intereses económicos internos. Sin embargo, en las últimas décadas, esta función se ha transformado. Los aranceles se han convertido en un instrumento de presión política y una forma encubierta de confrontación internacional. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es el caso más emblemático de esta transformación:
La guerra entre EU y China, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) trajo como consecuencia una reducción del crecimiento económico de 2019, el crecimiento más precario desde la crisis del 2009; las afectaciones provocaron pérdidas por hasta $700 mmdd., en 2020, casi 0.8 % del PIB mundial, induciendo así que la coyuntura global sea, a grandes pasos, más compleja (Cerutti, E. et al. 2019).
Esta transformación de los aranceles plantea varias preocupaciones. La primera es la erosión del sistema multilateral de comercio, representada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya autoridad ha sido desafiada por estas medidas unilaterales. La segunda, y quizás más preocupante, es que los costos de estas decisiones no recaen sobre los gobiernos que las promueven, sino sobre los ciudadanos y las empresas.
Lo que estas dinámicas revelan es una nueva lógica de poder: los aranceles ya no buscan proteger, sino presionar. En este escenario, la pregunta clave no es sólo quién gana la guerra comercial, sino quién la soporta. Y como suele ocurrir en las disputas entre gigantes, los más vulnerables son quienes terminan pagando los costos más altos.
América Latina en medio del fuego cruzado
Mientras las potencias económicas del mundo libran su particular guerra comercial, América Latina observa y soporta desde una trinchera incómoda. Lejos de ser un actor con poder de decisión en este conflicto, la región se ha convertido en un terreno estratégico donde se dirimen intereses ajenos y donde cada movimiento internacional tiene efectos locales profundos. En este escenario, México ocupa un lugar clave, tanto por su proximidad geográfica a Estados Unidos como por su creciente interdependencia comercial con China.
Desde la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país ha reforzado su papel como socio comercial preferente del norte. Sin embargo, esta alianza no ha venido sin costos. Las tensiones entre Estados Unidos y China han empujado a México a reconfigurar su política industrial, adaptándose a nuevas reglas de origen más estrictas, e incluso, a convertirse en “territorio de relocalización” para productos que antes se fabricaban o exportaban directamente desde China.
Este fenómeno, conocido como nearshoring, ha sido vendido como una oportunidad que permite cambiar el rumbo de la economía al generar empleos, inversión extranjera, infraestructura y desarrollo, sin embargo, habría que mencionar también que esta relocalización responde a un contexto de búsqueda de un entorno más barato de producción, salarios, electricidad, insumos y hasta impuestos (Lázaro, 2022).
Por un lado, es cierto que muchas empresas globales han comenzado a mirar a México como un destino atractivo para relocalizar su producción, especialmente en sectores como la manufactura, los componentes electrónicos y la automotriz. De hecho, en 2023 México superó a China como principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez en más de dos décadas (Suárez, 2025). Pero, por otro lado, este reposicionamiento ha estado acompañado de una presión constante para alinearse con los intereses estratégicos estadounidenses, lo que ha limitado el margen de maniobra diplomática del país y ha creado una nueva forma de dependencia estructural.
Los efectos de esta disputa comercial global no se quedan en las cifras macroeconómicas. Se filtran hacia abajo y alteran la vida cotidiana: las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores costos de importación, los consumidores ven incrementarse los precios de productos, y los trabajadores sufren la presión de modelos productivos más exigentes sin mejoras salariales reales. La promesa del nearshoring, sin políticas públicas que garantizan equidad y condiciones dignas, corre el riesgo de convertirse en otro episodio de concentración de beneficios en pocas manos.
¿Una guerra que nadie gana?
La guerra comercial actual, se presenta ante el mundo como un conflicto por el poder económico, pero en realidad, los costos de este enfrentamiento no solo los asumen las naciones involucradas directamente, sino que se extienden a toda la estructura global. Si bien los gobiernos de grandes potencias pueden argumentar que están defendiendo sus intereses nacionales, el verdadero precio lo paga la ciudadanía, las pequeñas empresas y los países que quedan atrapados en medio de este conflicto, como México.
En lugar de promover la cooperación global, los aranceles transforman las economías en un campo de batalla donde los mayores beneficiarios son las corporaciones multinacionales, que, con o sin los aranceles, siguen operando a su antojo. La población, en cambio, se enfrenta a mayores precios, pérdida de poder adquisitivo y una creciente desigualdad, pues el costo de la guerra económica no se distribuye equitativamente.
Por otro lado, esta guerra comercial también nos plantea una reflexión sobre el papel de los países latinoamericanos. México, “atrapado entre dos gigantes”, ha tenido que tomar decisiones difíciles, pero con frecuencia ha sido reducida a un espectador cuyo destino depende de los acuerdos que se firmen en otras partes del mundo.
Al final, la guerra comercial podría ser, en última instancia, una guerra sin vencedores. A medida que las tensiones aumentan y los aranceles continúan subiendo, las economías locales se debilitan, las empresas enfrentan un entorno cada vez más incierto, y los ciudadanos pagan el precio de una competencia que, aunque disfrazada de lucha por el bienestar económico, es en realidad una batalla por el dominio del poder global.
El dilema no radica únicamente en los aranceles o las políticas proteccionistas, sino en la necesidad urgente de redefinir los modelos de cooperación y desarrollo económico. Es necesario que las naciones de América Latina comiencen a pensar en alternativas que prioricen la justicia social, el fortalecimiento de las economías locales y la equidad, en lugar de seguir siendo piezas en un tablero de ajedrez donde las reglas están dictadas por otros.
Referencias
- BBC News Mundo. (2025). Qué son los aranceles y por qué los está usando Trump. BBC News Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9ln7p5kxxo [consultado abril 2025].
- Cerutti, E. Gopinath, G. Mohommad,A. (2019). El impacto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. IMF Blog. Disponible en: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2019/05/23/blog-the-impact-of-us-china-trade-tensions [consultado abril 2025].
- Lázaro, E. (2022) ¿Qué es el nearshoring?. El economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-nearshoring-20221108-0093.html [consultado abril 2025].
- Senado de la Nación Argentina. (2019). El enfrentamiento entre China y Estados Unidos por la hegemonía internacional. Observatorio de Relaciones Internacionales. Disponible en: https://www.senado.gob.ar/bundles/senadomicrositios/pdf/internacionales/observatorio/informe45.pdf [consultado abril 2025].
- Suárez, K. (2025). México se aferra a la integración de Norteamérica en plena escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El país. Economía. Disponible en: https://elpais.com/mexico/economia/2025-04-10/mexico-se-aferra-a-la-integracion-de-norteamerica-en-plena-escalada-de-la-guerra-comercial-entre-china-y-estados-unidos.html [consultado abril 2025].